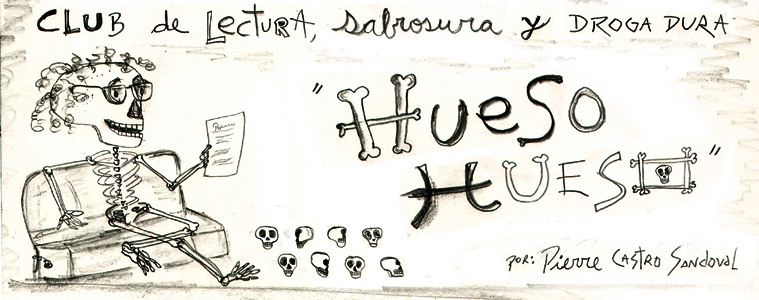Aunque suene raro o chistoso, nunca me siento tan parecido a mi viejo como cuando mastico cabezas de pescado. Lo descubrí hace unos días. Estaba en una cebichería de Surquillo y pedí una cachema frita. La trajeron entera. De tan grande no cabía en el plato y era como la escena del viejo pescador de Hemingway que no puede subir el pez espada a su bote y tiene que ver cómo los tiburones se lo comen. ¡Qué bestia! dije y agarré mi tenedor. Primero me comí toda la pulpa con el arroz y la salsa de cebollita. Como un gato, lamí el espinazo. Y en ese momento, cuando vi la solitaria y aterradora cabeza frita sobre el plato vacío, lo supe. Supe que me comería hasta los ojos y los dientes rostizados, y que tras ello me llegaría la inminente verdad de la que Ribeyro escribe en las líneas finales de su cuento Página de un diario: “Pero si soy mi padre –pensé. Y tuve la sensación de que habían transcurrido muchos años.”
La primera vez que reflexioné sobre esto fue en uno de los párrafos iniciales de mi cuento El río:
"En Talara, había visto a mi padre comer cabezas de pescado toda mi niñez. Era uno de sus platos favoritos y con gran gusto les mascaba los cachetes que mi madre había dorado en aceite; les sorbía las cuencas de los ojos expulsando, apenas, una pequeña bolita blanca que yo hacía rodar sobre mi plato vacío. Finalmente, les mordía todos los rincones, incluso los diminutos dientes hasta que el cráneo del pobre pescado se desarmaba bajo aquel impetuoso beso que alguna vez fuese para mi madre. Para mí, aquello era un espectáculo maravilloso y es por eso que yo nunca comí cabezas de pescado. Hubiera sido como ver a Houdini realizar uno de sus actos y luego pedir que me atasen de la misma manera. Sin embargo, allá en Manaus, tanto Talara como mi infancia eran dos sitios ya lejanos, así que tomé una silla junto al resto de hombres y pedí un plato de aquella sopa de pescado"
Aquel, debo decir, fue un incidente aislado y solo posible porque estaba en el Amazonas y sentía que debía probar cosas nuevas. La segunda vez que comí cabezas de pescado y la primera vez que realmente lo disfruté, ya había vuelto de mi viaje por Brasil y estaba borracho. Volvía de una fiesta. Un amigo me jaló hasta mi jato y recuerdo que apenas atravesé la puerta del depa sentí que me moría de hambre. Cuando abrí la refrigeradora –en esa época yo andaba más misio que el negro Alacrán– solo encontré media cebolla. Después abrí el congelador y encontré una bolsa de plástico con un sospechoso bulto. Lo abrí en el lavatorio. Eran tres cabezas de pescado.
Cuando preparábamos cebiche con mi hermana guardábamos las cabezas porque sabíamos que servían para hacer chilcano, pero como mi viejo ya no vivía con nosotros y nosotros no comíamos cabezas de pescado, al cabo de unos días seguían abandonadas en la refrigeradora llenándose de escarcha. Esa madrugada, sin embargo, el hambre que yo tenía era tan salvaje que metí la cebolla y las tres cabezas a una olla con agua y sal y prendí el fuego, esperando vaya a saber qué cosa. Luego me fui a recostar a mi cama. Al cabo de una hora desperté asustado y fui corriendo a la cocina. El agua, casi totalmente consumida, burbujeaba, la cebolla ya se había deshojado en transparentes pétalos y a las cabezas de pescado se les estaban desprendiendo minúsculos fragmentos de pellejo que flotaban alrededor dándole una consistencia extraña al caldo. Apagué el fuego y me serví todo en un plato hondo.
Es posible que nunca haya comido algo tan rico como eso. Por la mañana, mi hermana encontró el plato con todos los huesos del cráneo y preguntó ¿Mi papá ha venido? Lo preguntó como quien ve restos de ganado muerto y dice ¿Ha sido el Chupacabras?. Pero no. Había sido yo.
Desde entonces como cabezas de pescado. Las como en el chilcano, en sudado, fritas, arrebozadas, como sea. Y cuando la gente me queda mirando como a un animal de zoológico, cuando la mesera recoge el plato y no encuentra la cabeza y se asusta, yo pienso que me estoy convirtiendo en mi padre. Y eso me gusta, porque mi padre y yo no nos parecemos en casi nada. Y saber que lo que nos une es la capacidad de devorarle la cabeza a un pescado me hace sentir como si fuéramos parte de una escondida tribu de salvajes. La tribu de los hombres que han devorado todos los ojos del océano. Los hombres que sonríen y muerden con los dientes de los peces.
domingo, 21 de junio de 2015
miércoles, 17 de junio de 2015
decisiones
Me encuentro en el club de cátedra con un amigo, profesor de filosofía. En realidad no es mi amigo, solo conversé con él una vez en una fiesta, pero su conversación fue tan sincera y transparente que desde entonces lo sentí como alguien cercano. Además anda siempre con esta expresión de estar navegando en el velero llamado libertad de Perales y eso me pastelea. Es decir, ver que una persona que tiene como profesión cuestionarse todo, conserva esa paz, como que me reconcilia con la vida. Pienso: si este pendejo anda así de tranquilo seguro que es porque en el fondo todo está bien con el universo. ¿No? Bueno, la cosa es que al entrar al club de cátedra, veo que este amigo filósofo está detenido frente a la chica del carrito sanguchero y con la mirada inspecciona detenidamente todas las galletas, kekes, brownies, chocolates, barras energéticas y sánguches posibles. ¡Hola! -le digo- ¿cómo estás?. Sonriendo pero casi sin dejar de mirar el carrito me responde: "Tomando decisiones". ¡La putamadre! Tomando decisiones. Yo pensé que estaba mirando galletas. También yo vengo con un sánguche de pollo en la mano. Lo acabo de comprar afuera de la universidad y es uno de esos que vienen con un sachet de mayonesa para que tú mismo se lo untes. 2.50 me costó. Había uno de 3 soles pero venía en pan ciabatta y era muy grande para andarlo comiendo delante de mis alumnos. Supongo que yo también tomé una decisión al escogerlo pero no lo había pensado hasta que él lo dijo. Finalmente parece decidirse y sonríe como si acabara de resolver una paradoja. ¡TOMA TIEMPO! me dice y se va todo contento con su desayuno. Yo termino de preparar mi café y me voy también a comer el mío. Pero entonces mi sánguche ya no me sabe a sánguche sino a teorema de pollo deshilachado. Y el café es una paradoja de la amargura. Y el sillón en el que me siento a beberlo es un acolchado signo de interrogación. Así que me paro y me voy a caminar por la universidad. Pero ahora cada paso que doy me parece un camino posible, otros encuentros, otro tiempo. Así que pienso: si escoger un sánguche implica una decisión, qué pasará cuando en un rato tenga que escoger la forma en que daré mi clase o la nota con la que condenaré a mis alumnos a la bica y posiblemente a otro futuro. ¿Que calles escogeré hoy al volver a casa en mi bici? ¿Iré el viernes a ese reencuentro con mis amigas del colegio? ¿Qué nombre le pondré a mi nuevo libro? ¿Llamaré hoy a mi mamá? Mis pasos se hacen cada vez más lentos y pesados, me voy encorvando, endureciendo, atemporalizando. Por fin llego a una banquita donde apoyo el culo totalmente petrificado. Y así me quedo. Una de mis manos me sostiene la barbilla. La otra se aferra a los restos de un sánguche de pollo que ya no sabré cómo terminar.
martes, 16 de junio de 2015
GOT
En la sala de casa mi roomate tiene una reu y yo escucho las conversaciones desde mi escritorio. Ahorita iban a empezar a hablar de Game of Thrones pero una chica paró la conversación diciendo: "No no no, chicas, yo no puedo ver juego de tronos porque me calienta. Hay demasiado cache y encima la ponen en las noches. Y lo jodido no es tanto que cachen, sino que además del cache hay mucho texto, entonces no te puedes concentrar en ninguna de las dos cosas porque apenas empiezas a ponerte caliente ya se murió alguien. Y así no se puede vivir"
La mejor reseña de todos los tiempos.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)