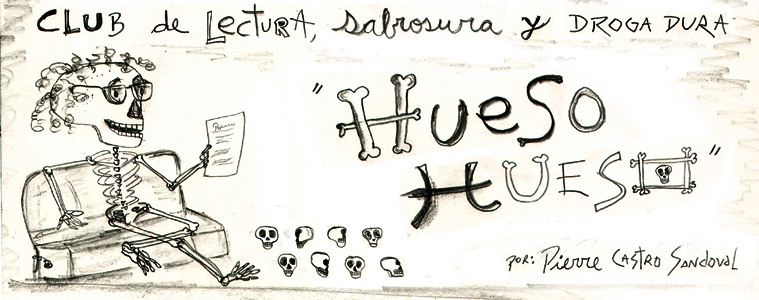martes, 23 de abril de 2019
el reconfortante peso de un libro en la mano
A veces pienso que más que un lector apasionado yo soy un yonqui de los ácaros. Y bueno, esos bichitos no anidan en los libros electrónicos sino en los de papel. Tengo asma desde los quince y, sin duda, un libro electrónico me ahorraría varias asfixias; pero aquella aburrida salud arrasaría con la sensación de que los libros son para mí una adicción y no un inmaculado e inodoro producto que consigo por internet.
No reacciono ante los ebooks porque nuestro tacto es insensible a la textura de los kilobytes y porque el diminuto taller óseo de mi oído se agita cuando la cascada es de papel y no de clics.
Un libro electrónico ha perdido todos sus privilegios de objeto; y por tanto, nunca podrá encarnar su rol de asiento, de paraguas, de máscara, de abanico, de escondite, de fetiche o de almohada. Y, dado que no puedes prestarlo, no tienes disponible la excusa de recuperarlo para reencontrarte con alguien.
No me gustan los libros electrónicos porque se consiguen googleándolos o revisando catálogos virtuales. Es decir, yendo directamente hacia ellos, como en esas falsas rutas de los libros de autoayuda. No te permiten la sorpresa de encontrarlos por azar. Y sin aquel azar, dejaría de existir para siempre nuestra cara de sorpresa, cada vez que -en la excursión anual a los libreros de Amazonas- encontramos una primera edición de los cuentos de Ribeyro o de Cortázar.
Además, yo leo para desconectarme, leo para que ustedes dejen de existir por un rato, y eso no es posible si sostengo entre las manos cualquier objeto electrónico, aquellas brutales anclas que me atan a esta época veloz y que no me dejan huir a las tibias calles con olor a plátano de Macondo.
Tal vez se deba a que trabajo en una computadora pero, para mí, leer literatura en una pantalla que brilla es algo tan terrible como caerle a una chica por chat. No me gustan los libros electrónicos porque, aunque cumplen el objetivo principal, han eliminado el ritual y leerlos es como tirar con ropa, como un viaje al cine sin olor a canchita ni trailers, o como lanzar sin desmoñar ni reírte de huevadas. Me gusta que cuando subo al Metropolitano una chica estire el cuello para averiguar lo que estoy leyendo. Me dan pena en cambio los libros electrónicos encerrados en su cárcel de chips, pues yo mismo tengo una carpeta con más de doscientos pdfs que no he leído ni leeré.
Mi biblioteca, por el contrario, es un lugar vivo, una ciudad abierta dentro de mi casa donde veo caminar a todos los personajes que alguna vez leí. En aquellos estantes de madera Bukowski es vecino de barrio de Vallejo y El eternauta pone su basura junto a la del Psicópata Americano.
No sé, pero frente a un libro electrónico me siento como otro mono desnudo en el mundo, un chango frente al monolito de Odisea en el Espacio. En cambio, frente a mi biblioteca, siento la infinita euforia de las posibilidades que otros hombres experimentan al entrar a un aeropuerto.
domingo, 7 de abril de 2019
martes, 2 de abril de 2019
La broma infinita de prestar un libro
Hace años una amiga me llamó a la medianoche del domingo porque de pronto había tenido una epifanía: Quería leer más. Y no solo quería leer más, quería leer libros gordos, gordísimos weón, libros que le costara cargar para poder sumergirse en ellos como si fueran piscinas portátiles. Le dije que viniera a escoger algo de mi librero y yo mismo le fui poniendo libros en las manos mientras le contaba parte de la trama. Le daba libros cortos y pegadores como ganchos a la mandíbula porque sé lo jodido que es enganchar a un lector. Le di Las vírgenes suicidas, Guerra Mundial Z, probablemente algo de Stephen King y cosas así, pero todos me los iba tirando por la cabeza con una mirada que parecía decirme: ctmre, dame algo de verdad. Bueno, terminó llevándose de mi jato: Ana Karenina de Tolstói (1059 páginas), La broma infinita de Foster Wallace (más de 1200 páginas, rankeado en varias listas como uno de los libros más difíciles de leer. Yo mismo lo había dejado en la página 10 y Pika le había mordisqueado una esquina con desgano) Y de yapa se llevó The catcher in the rye en la edición norteamericana con la portada original, que me trajo mi pata Alfredo Deza de EEUU. Después de un año le pregunté cómo iba. Me pidió más tiempo. Después de 2 años le dije que no fuera pendeja, que ya me los devolviera. Los trajo. Había leído The catcher in the rye hasta la mitad y cheleando en la playa, el libro estaba cuarteado por el sol y las olas, Ana Karenina estaba intacto pero antes de darme La broma infinita me dijo que le diera otra oportunidad para intentarlo. Creo que más por orgullo que por ganas. Dejé que se lo llevara. Hace 3 años que no sé de ella xD. Creo que ahora vive en Barcelona así que dudo que se lo haya llevado consigo o le hubieran cobrado equipaje extra por ese chancabuques. Ahora ya no presto libros. Y la verdad es que cada vez me resulta más difícil recomendar alguno. He descubierto que cada lector es diferente. A mí me encantó Ana Karenina, pero vaya a saber si a ti te guste. Para eso existen lugares llamados librerías. Son hermosas. Y si eres pobre, bueno, las ferias de libros viejos, Quilca, Camaná, Amazonas. Vayan a caminar por sus pasillos como hueveando y abran libros al azar. Lean las primeras líneas. Si lo que te pega es Elvira Sastre, bueno, llévate ese. No será Ana Karenina, pero al menos podrás terminarlo :v
Suscribirse a:
Entradas (Atom)