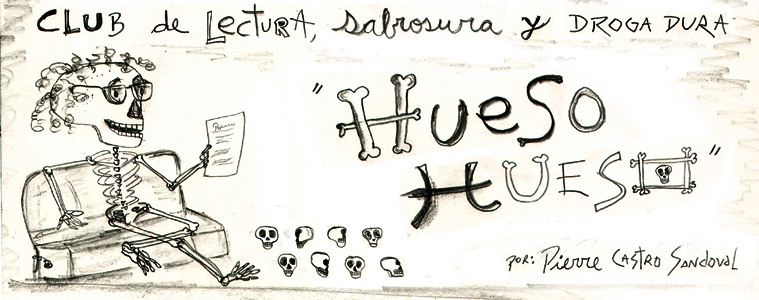Pocos días antes de la cuarentena, una tarde como esta, me fui al Olivar a escribir. No pude hacerlo porque un viejito se sentó junto a mí y me hizo conversación durante dos horas. Decidí entonces que esa sería la historia que contaría. Lo intenté, pero no lo conseguí. Era una historia sencilla sobre ir al parque y conversar con un extraño, tal vez por eso no encontraba un conflicto decente, el corazón que le diera vida al relato. Sin embargo, ahora que ir a pasear al parque y conversar con otro ser humano son lujos que no podemos permitirnos, he podido sentarme y terminarla. No sé si bien o mal. Hay cosas como ir al parque, mirar a los peces o conversar con un desconocido, que solo nos revelan su magia cuando nos vemos privados de ellas.
Cajón con G
==========
Voy al Parque El Olivar a escribir. Porque en mi casa no puedo. Porque yo mismo me estorbo. Son las 4 de la tarde. Junto al estanque de los grandes peces anaranjados hay algunos banquitos disponibles. Escojo uno sobre el que no cae el sol. Estaciono la bicicleta y me siento. Todavía no he sacado la laptop de mi mochila, solo una vieja y gordísima edición de Un mundo para Julius. Observo a los niños que se asoman al estanque y señalan algo que se mueve ¡Una tortuga! ¡Mírala, mírala! Sobre el puentecito arqueado, una pandilla de viejas en su segunda adolescencia se toma una foto grupal. Oye, tú también tienes que estar –le gritan a la que toma la foto– Dale la cámara a ese joven. Por suerte, el joven no soy yo. Qué bien se está aquí, pienso. Qué lindo estar de vacaciones. Lo único que me distrae es que cumplo con todos los requisitos para pasar por un gilazo: la camisa floreada, la bici, los lentecitos de marco grueso, el libro de Bryce junto a mi mano. En cuanto saque la laptop llena de stickers, voy a ser la estampa perfecta del hipster / modalidad: escritor en busca de inspiración / familia de los huachafos. ¡Pero qué chucha! Escribir aquí es otra huevada, otra huevada peee’. De pronto, veo a un viejo que viene trotando a una loseta por minuto. Está dando la curva peligrosa que lo separa de mi banquito. Trae fachas de maratonista en decadencia: zapatillas, bermuda multicolor, y un desteñido gorrito marca Adidas. Carga también una radio portátil con antena, de esas que usan los abuelos para sintonizar radios del inframundo, en la otra mano, una Fanta caliente a medio terminar. Con suerte, pienso, va a seguir su lenta maratón. Pero yo no soy un tipo con suerte. El anciano se desploma en el extremo libre del banquito. Como decía Ribeyro “A mí los tullidos, los tarados, los pordioseros y los parias. Ellos vienen naturalmente a mí sin que tenga necesidad de convocarlos”. El abuelo huele a chivo y lo primero que hace es estirar la antena de su maltrecha radio y sintonizar una emisora de boleros. Está sonando “Mi viejo”, la hermosa y tristísima canción de Piero. Lo malo es que no la está cantando Piero sino un mexicano que no logro reconocer. Imagino que el tío está pensando algo así: Este chibolo weón, qué chucha va a saber de buena música, ahora solo escuchan la tusa, la tusa. Ya alguna vez me metí en problemas por una situación parecida. Viajaba de Sullana a Talara en un EPPO. En el asiento de al lado un señor llenaba un crucigrama. Lo tenía bastante avanzado pero no lograba completar las casillas que salían de una extraña fotografía: un tipo con cara de extraterrestre. Era David Bowie en su versión de Ziggy Stardust y las arañas de Marte. Volteé a mirarlo y supe que el tío no la iba a chuntar. No pude contenerme. –Es David Bowie –le dije señalando la foto– un músico inglés–. Con ese alarde de sabiduría pop empeñé la tranquilidad del resto de mi viaje interprovincial. Después de rellenar las casillas, el señor quiso saber el apellido de mi familia, a qué me dedicaba y cómo se llamaba mi abuela. Conversamos el resto del camino y para cuando estábamos por llegar al terminal, ya casi habíamos firmado un contrato para que fuera mi representante literario en Talara y Negritos. Debí haber aprendido la lección aquella vez. Debí haberme quedado callado. Pero esta vez tampoco puedo contenerme: –¿De quién es esa versión de Mi viejo?– me escucho preguntar. Como si hubiera estado esperando la bola para batearla, el viejo contesta: Ahhh, es Vicente Fernández. ¿Pero la original no es de Piero? repregunto. ¿Quién? Vicente Fernández la cantaba con su hijo en una película, Mi querido viejo, buena película, carajo, ahora solo pasan cojudeces. Googleo el título. La peli es de 1991. La canción de Piero es del ‘75. Pero no digo nada. Una quinceañera gordita en un vestido de fiesta morado se sube al puente de madera. Va escoltada por su familia y un par de fotógrafos que le hacen tomas desde la orilla. Sonríe nerviosa y se asoma al estanque. Sus ojos buscan algo, acaso la misma tortuga que perseguían los niños hace un rato. Pero la tortuga y la infancia se le han escapado. Es sencillo ser feliz –dice de pronto el viejo mirando a la quinceañera y haciendo una panorámica de todo el parque– no sé por qué los políticos se meten en tantas huevadas, mira tú… Humala, preso; Keiko, presa; PPK, encerrado en su casa con prisión domiciliaria; Alan, muerto con un balazo en el cabeza. ¡Y todo por qué? Por unos millones. ¿Quién tiene vida para gastarse 100 millones? ¡100 millones! Hay que ser abusivo. O como me decía mi hermano: “Cajón con G” Jeje “Eres un cajón con G”, me decía él. Mira que venir a este parque es gratis, caminar es gratis, conversar es gratis. Y cuando quiero bailar con mi germita, nos vamos al club Apurímac en la cuadra 2 de la Brasil, nos pedimos una jalea entre los dos, bien servida, carajo, y bailamos toda la tarde. ¿Tú eres casado? ¿Ah, no? Cuidado, ah, ya sabes que soltero maduro, jeje… Ah, tienes novia. Hay que escoger bien. De todas las germas que tuve en mi vida una era alcohólica y drogadicta. ¿Tú no eres drogadicto, no? Ah ya, parece nomás. Ella fue la que me regaló esta radio portátil. Yo le regalaba libros de Vargas Llosa, de poesía, de Agatha Christie, de Corín Tellado. Pero a ella lo que más le gustaba era cachar, carajo. Era como esa rubia de la película… ¿Cómo se llama esa de la chica que amarra al policía a la cama? ¡Esa! Claro, con Michael Douglas. ¿Él también se murió, verdad? –No –le digo– se acaba de morir su papá, Kirk Douglas, a los 103 años. Michael está tío pero todavía actúa. ¿Ah sí? Sí, tiene una serie sobre dos viejos amigos que se ayudan a lidiar con la decrepitud, debería verla. Ah no, carajo, yo no soy de tomar esas pastillas que toman ahora ¿cómo se llaman? Sí, las azulitas. A mis 80 años todavía tengo balas en el revólver. Aunque la verdad es que ahora prefiero bailar o estar con mis nietos. Oye, tú traes tu computadora para trabajar aquí que es más tranquilo, ¿no?. Ah, para escribir. ¿Eres escritor? Cómo es la tecnología, yo también tengo mi computadora para hablar con mi hija que vive en el extranjero. ¿Sabes que ahora existe hasta un aparato para hacer limonada? Mira, tú metes el limón partido por la mitad y luego solo tienes apretarlo. También hay para naranjas. Tío, no sea pendejo, el exprimidor debe ser más viejo que Kirk Douglas, le digo. Ah, bueno, es que la manía de exprimir es vieja, pues. La vida te exprime, los políticos nos exprimen. Hasta nuestros futbolistas se consiguen unas potonas que les exprimen el pájaro y luego ya no saben ni dónde queda el arco jeje. Otras épocas eran las de Cubillas, Chumpitaz, Sotil, Cachito Ramírez. Aunque el Cholo Sotil también ganó más plata que político. Se fue a jugar al Barcelona y se compró un Ferrari amarillo. Al final todo lo perdió. Facilito se va la plata. ¿Sabes cómo se llamaba antes el Sporting Cristal? Sporting Tabaco, porque era de los trabajadores de la compañía tabacalera que estaba en el Rímac. Recién a mediados de los 50 lo compró la Backus y se pasó a llamar Sporting Cristal. ¿Sabes a quién eliminamos en el 70? A Argentina, con 2 goles de Cachito Ramírez. Ah, no te gusta mucho el fútbol. ¿Qué te gusta, pues? Contar historias. “Vivir para contarla”, como decía Vargas Llosa. ¿Ah, no fue Vargas Llosa? No jodas. Bueno, tú eres el que sabe. Yo también leía bastante, ya te digo que tenía libros hasta para regalar, pero ahora lo que más me gusta es la música, por eso llevo siempre mi radio portátil. Ya está viejita pero me ha durado bastante. ¡Qué habrá sido de esa fulana? dice de pronto como quien lanza una piedra al estanque de la memoria. Luego se queda mirando las ondas en el agua, los peces anaranjados, los niños que siguen corriendo y las nuevas quinceañeras que vienen a sacarse fotos al puentecito. Al rato saca del bolsillo un saquito de franela, apaga su radio y comienza a guardarla en ese estuche. Parece que se dispone a partir. Creo que ya me acordé de Piero –dice mientras se levanta del banquito y reúne sus cosas– ¿era argentino, no? él cantaba Mi viejo, sí, ya me acordé, antigua es esa canción, ya debe ser abuelo también. Así es la vida. Un día eres el hijo y después el viejo de la canción eres tú, carajo. Pero quién nos va a quitar lo bailado. Ya después uno se muere nomás. Tanta vaina. Lo importante, como decía mi hermano, es no ser un cajón con G. No te olvides de eso. Ya te dejo para que escribas. Bien rápido se ha hecho de noche, ¿no? Sí, le respondo. Pero no sé si estamos hablando del día o de la vida. Después lo veo irse lento, como perdonando el viento, cantaba Piero. Antes de alejarse, voltea y me echa una última mirada. Oye, si un día cuentas esta historia jeje hazme quedar bien –dice sonriendo– recuerda que un día el viejo de la canción vas a ser tú.