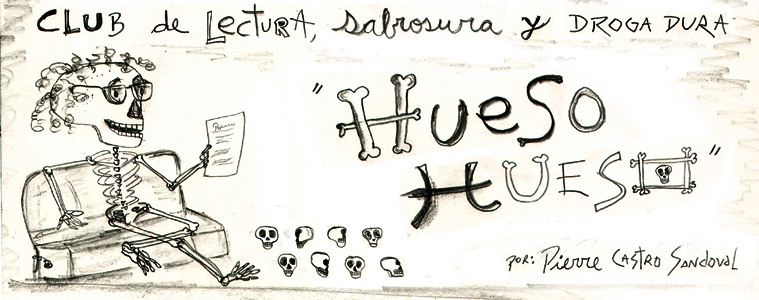Usted ha bebido más de la cuenta. Abandone su carro. Emprenda el camino a casa mientras repite: soy un animal bípedo, estas son mis piernas, mis hermosas piernas. Deliberadamente pierda el camino. Deje escapar esa moneda de diez céntimos. Entre por calles desconocidas. Visite ese parque al que nunca va. Guíese por el olor de los jazmines. Ríndase. Estruje con su corazón la belleza de estar perdido. Recuéstese en este pedacito de cemento que hemos apartado para usted. Colóquese en posición fetal y forme con ambas manos una breve almohadilla de falanges y metacarpos. Apoye en ella su cabeza entumecida. Cierre los ojos. Sienta la brisa urbana cubrirlo como una sábana de luces. Piense que sobre usted está lloviendo eucalipto y cante. Cántese una canción de cuna como las que le cantaba su madre al nacer. Recuérdela cuando era joven y lo sostenía entre sus brazos. Llore si es preciso. Piense en todas las hormigas de su ciudad. Imagínelas haciendo una gran ronda alrededor suyo. Acepte que algún día ellas se lo comerán. Usted será la cena. Pero aún le queda tiempo. Usted está vivo. Alégrese. Déjese masticar por los ruidos de la noche. No tema quedarse dormido. Sueñe que está sobrio. Sueñe que está en su cama y una mujer hermosa lo está desnudando. Acaricie la acera. Sienta cómo la materia pierde su dureza y lo acoge. Déjese tragar. Desaparezca. Despierte con el sol pegado a la cara. Pregúntese qué pasó. No descubra nunca que la sobriedad es la verdadera borrachera. Prometa no volver a empinar una botella. Olvídese de esta vereda. Váyase a su casa.
viernes, 30 de octubre de 2015
miércoles, 28 de octubre de 2015
un día de furia
Son las 2 pm. Voy manejando bicicleta cuando de pronto me pica la cabeza. Es un picor que mide 3 milímetros, como un circulito de sol proyectado por una lupa sobre mi cuero cabelludo. Es un picor tan punta-de-alfiler, tan pedacito de carbón, tan la concha de khalessi, que sé que cuando consiga rascarme tendré un orgasmo craneal. Inmediatamente y sin dejar de pedalear, me llevo una mano a la cabeza y, entonces, mis uñas ya listas para despellejarme el parietal derecho se topan con el casco. La desesperación me embarga: Voy tarde a clases, la bicicleta lleva velocidad, el semáforo está en verde y debo aprovecharlo. No puedo darme el lujo de parar, quitarme el caso y empezar a rascarme la cabeza como un simio en medio de la Tomás Marsano. Pero también pienso: carajo, qué tal que más allá me pasa algo y me voy del mundo sin rascarme por última vez en la vida. Así que freno en seco, me quito el casco y lanzo mi mano al ataque. Mis dedos, como una manada de monos aulladores, atraviesan la jungla de mi pelo y se clavan a mordiscos contra mi piel. Me recorre un escalofrío eléctrico. Cierro los ojos, mi lengua sale pa'fuera y en ese momento sé que eso es la felicidad. Sé que en tres segundos se habrá terminado y que volveré a ser un profesor apurado en su camino a clases, pero en ese momento, en ese momento en que el picor se va disolviendo como una pastillita de redoxon en un vaso de agua helada, en ese momento soy feliz.
Después vuelvo a ponerme el casco y me voy. Entonces recuerdo que el lunes conversaba con dos amigas acerca de los piojos. Estábamos contándonos cómo hacían nuestros viejos para exterminarlos. Una de mis amigas contaba que un día su papá, desesperado porque los piojos no morían con nada, le había echado gasolina en la cabeza. Dijo que la idea original era también prenderle fuego al pelo, pero que su vieja había intervenido para evitar que la convirtieran en un Sayayin a tan temprana edad. Mi viejo no me echó gasolina pero un día me dijo que la mejor técnica para matar los piojos era rallarte un ladrillo sobre la cabeza. Anda, pendejo, le dije. En serio, contestó y agregó: después te echas una cerveza y entonces cuando los piojos están bien borrachos se agarran a ladrillazos.
En la clase de la tarde no pasó nada muy interesante salvo porque un alumno me preguntó si "iba" era con H y después en su examen confundió al personaje del libro y en vez de llamarla Amélie-san escribió Amélie Esan.
Así que al final del día estoy de nuevo en la bici, de regreso a casa. Voy por la Primavera cuando un conchasumadre me mete su camionetaza y me cierra contra la vereda. Freno en seco. Pero esta vez no sale el Pierre "ya estoy acostumbrado a estos animales". No sale el Pierre Mary Poppins en bicicleta. Esta vez sale el Pierre ángeles del infierno, el Pierre Machete, así que rodeo la camioneta y voy a pararme frente a ella. Mirando al tipo le pregunto si no ha visto cómo me ha cerrado. Hay una chica en el asiento del copiloto. Como el tipo levanta los brazos como diciendo: a mí qué chucha. Mi mano, que hace horas estuvo rascándome la cabeza e inventando la felicidad, forma un compacto e inesperado puño y baja como una comba contra el capot de la camioneta. En esos dos segundos infinitos en que mi mano se está clavando contra el carro y abollándolo, descubro que eso es el horror. Pienso que no debí hacerlo, que yo nunca hago esas cosas y no entiendo qué ha pasado. Justo antes de irme veo la cara de sorpresa de la chica. La de él no la veo así que no sé que estará pensando. Lo único que sé es que no puede seguirme porque hay decenas de carros detenidos frente a él. Mientras termino de hacer el camino a casa, asustado y enojado ya no con él sino conmigo mismo, vengo pensando en cómo ese pequeño acto de violencia podría haber cambiado toda nuestra vida. Imagino hipotéticas conversaciones entre el tipo y su chica. Y aunque en la mayoría de ellas ambos me putean. También imagino una en que ella me da la razón y se pelean. Después imagino algo peor. Imagino que el tipo tiene hijos y que mi furia clavada contra su capot puede transformarse en malhumor y después en un grito para ellos. En ese momento, me alegro de todos los puñetazos que nunca di en mi vida. Muchos tipos se lo merecían, pero por alguna razón, en ese momento me alegra no haberlos dado.
Al llegar a casa Pika viene corriendo a verme. Mis manos atraviesan su pelaje cochino de perro de alcantarilla y sienten su húmeda lengua que dice: por fin llegaste, conchetumare. Y con esas mismas manos cojo una mandarina y la pelo y me la como. Y con esas mismas manos me pongo a escribir esta historia. Y mientras mi puño y mi miedo de desvanecen con el movimiento de mis dedos, siento que esa es mi forma de pedir disculpas.
Después vuelvo a ponerme el casco y me voy. Entonces recuerdo que el lunes conversaba con dos amigas acerca de los piojos. Estábamos contándonos cómo hacían nuestros viejos para exterminarlos. Una de mis amigas contaba que un día su papá, desesperado porque los piojos no morían con nada, le había echado gasolina en la cabeza. Dijo que la idea original era también prenderle fuego al pelo, pero que su vieja había intervenido para evitar que la convirtieran en un Sayayin a tan temprana edad. Mi viejo no me echó gasolina pero un día me dijo que la mejor técnica para matar los piojos era rallarte un ladrillo sobre la cabeza. Anda, pendejo, le dije. En serio, contestó y agregó: después te echas una cerveza y entonces cuando los piojos están bien borrachos se agarran a ladrillazos.
En la clase de la tarde no pasó nada muy interesante salvo porque un alumno me preguntó si "iba" era con H y después en su examen confundió al personaje del libro y en vez de llamarla Amélie-san escribió Amélie Esan.
Así que al final del día estoy de nuevo en la bici, de regreso a casa. Voy por la Primavera cuando un conchasumadre me mete su camionetaza y me cierra contra la vereda. Freno en seco. Pero esta vez no sale el Pierre "ya estoy acostumbrado a estos animales". No sale el Pierre Mary Poppins en bicicleta. Esta vez sale el Pierre ángeles del infierno, el Pierre Machete, así que rodeo la camioneta y voy a pararme frente a ella. Mirando al tipo le pregunto si no ha visto cómo me ha cerrado. Hay una chica en el asiento del copiloto. Como el tipo levanta los brazos como diciendo: a mí qué chucha. Mi mano, que hace horas estuvo rascándome la cabeza e inventando la felicidad, forma un compacto e inesperado puño y baja como una comba contra el capot de la camioneta. En esos dos segundos infinitos en que mi mano se está clavando contra el carro y abollándolo, descubro que eso es el horror. Pienso que no debí hacerlo, que yo nunca hago esas cosas y no entiendo qué ha pasado. Justo antes de irme veo la cara de sorpresa de la chica. La de él no la veo así que no sé que estará pensando. Lo único que sé es que no puede seguirme porque hay decenas de carros detenidos frente a él. Mientras termino de hacer el camino a casa, asustado y enojado ya no con él sino conmigo mismo, vengo pensando en cómo ese pequeño acto de violencia podría haber cambiado toda nuestra vida. Imagino hipotéticas conversaciones entre el tipo y su chica. Y aunque en la mayoría de ellas ambos me putean. También imagino una en que ella me da la razón y se pelean. Después imagino algo peor. Imagino que el tipo tiene hijos y que mi furia clavada contra su capot puede transformarse en malhumor y después en un grito para ellos. En ese momento, me alegro de todos los puñetazos que nunca di en mi vida. Muchos tipos se lo merecían, pero por alguna razón, en ese momento me alegra no haberlos dado.
Al llegar a casa Pika viene corriendo a verme. Mis manos atraviesan su pelaje cochino de perro de alcantarilla y sienten su húmeda lengua que dice: por fin llegaste, conchetumare. Y con esas mismas manos cojo una mandarina y la pelo y me la como. Y con esas mismas manos me pongo a escribir esta historia. Y mientras mi puño y mi miedo de desvanecen con el movimiento de mis dedos, siento que esa es mi forma de pedir disculpas.
lunes, 5 de octubre de 2015
Cuántos cantos tiene la Ilíada
Mi profesor de literatura en el colegio era un viejito amable y de modales antiguos llamado Ricardo Gaona. Lo recuerdo con su impecable traje de color beige y recuerdo también la emoción con que nos recitaba fragmentos de La Ilíada mientras nosotros mirábamos por la ventana esperando a que sonara el timbre del recreo. No entendíamos ni mierda y tampoco queríamos entender. Sin embargo, había algo en su forma de leer a Homero que me hizo sentir que detrás de esa puerta había algo. Algo que yo no necesitaba en ese momento, pero por lo que algún día volvería. Mis amigos me dijeron que el viejito también podía ponerse locazo y que una vez había agarrado a puñetazos a un malcriado en pleno salón de clases. Al principio no lo creí, pero cuando me dijeron el nombre del malcriado dije: ah pes, ese conchesumare seguro se lo merecía.
Pasé literatura como cualquier otro curso. No recuerdo haberme sacado ningún 20 ni que él me haya augurado futuro alguno como escritor. Me despedí de ese profe como de tantos otros y después de salir del colegio no lo volví a ver más ni a pensar mucho en él. Veinte años después, soy yo quien entra a un salón a dictar una clase de literatura. Es el primer día del ciclo y estoy tomando asistencia cuando veo su nombre en mi lista. Primero se me ocurre que es una coincidencia, así que la dejo pasar. Pero como este chico que lleva su nombre, participa y comenta bastante, le pregunto: Ricardo ¿alguien en tu familia se dedica a la literatura? Me mira un momento, extrañado por la pregunta, y luego responde: Sí, mi abuelo era profesor de literatura en un colegio. ¿Y cómo se llama tu abuelo? pregunto. Se llamaba Ricardo como yo… pero ya murió. Tu abuelo fue mi profesor de literatura, le cuento, un buen profesor. Después no se me ocurre qué más decir así que solo nos miramos. Pero en esos segundos de silencio, mientras el resto del salón nos observa y espera, mi cerebro entra en trompo, como cuando sigues el rastro de una jugada de billar imposible esperando que alguna bola entre a la buchaca. Y finalmente me doy cuenta de que además de estar en un salón de clases, estoy parado en uno de los 3 vértices de un triángulo equilátero espacio-temporal que nos une a mí, a él y a su abuelo. Y de pronto siento que su abuelo va a aparecer en el salón como cuando en los Thundercats Yaga venía desde el más allá a aconsejar a Leon-o. Y pienso que yo soy Leon-o. Y que su abuelo va a venir todo azul al salón y me va a preguntar delante de mis alumnos cuántos cantos tiene la Ilíada. Y como no voy a saber ni mierda, me va a agarrar a tabazos cósmicos y me van a botar de mi chamba y después todos mis alumnos van a seguir contando esta historia y alguien va a decir: ah pes, ese conchesumare seguro se lo merecía.
Pasé literatura como cualquier otro curso. No recuerdo haberme sacado ningún 20 ni que él me haya augurado futuro alguno como escritor. Me despedí de ese profe como de tantos otros y después de salir del colegio no lo volví a ver más ni a pensar mucho en él. Veinte años después, soy yo quien entra a un salón a dictar una clase de literatura. Es el primer día del ciclo y estoy tomando asistencia cuando veo su nombre en mi lista. Primero se me ocurre que es una coincidencia, así que la dejo pasar. Pero como este chico que lleva su nombre, participa y comenta bastante, le pregunto: Ricardo ¿alguien en tu familia se dedica a la literatura? Me mira un momento, extrañado por la pregunta, y luego responde: Sí, mi abuelo era profesor de literatura en un colegio. ¿Y cómo se llama tu abuelo? pregunto. Se llamaba Ricardo como yo… pero ya murió. Tu abuelo fue mi profesor de literatura, le cuento, un buen profesor. Después no se me ocurre qué más decir así que solo nos miramos. Pero en esos segundos de silencio, mientras el resto del salón nos observa y espera, mi cerebro entra en trompo, como cuando sigues el rastro de una jugada de billar imposible esperando que alguna bola entre a la buchaca. Y finalmente me doy cuenta de que además de estar en un salón de clases, estoy parado en uno de los 3 vértices de un triángulo equilátero espacio-temporal que nos une a mí, a él y a su abuelo. Y de pronto siento que su abuelo va a aparecer en el salón como cuando en los Thundercats Yaga venía desde el más allá a aconsejar a Leon-o. Y pienso que yo soy Leon-o. Y que su abuelo va a venir todo azul al salón y me va a preguntar delante de mis alumnos cuántos cantos tiene la Ilíada. Y como no voy a saber ni mierda, me va a agarrar a tabazos cósmicos y me van a botar de mi chamba y después todos mis alumnos van a seguir contando esta historia y alguien va a decir: ah pes, ese conchesumare seguro se lo merecía.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)