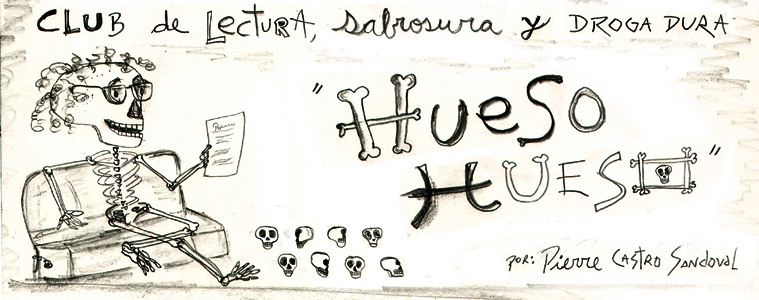Hay un polvoriento rincón de mi departamento destinado a las cosas que ya no uso pero que tampoco me atrevo a tirar. Están allí, por ejemplo, mi primera guitarra -aquella en la que aprendí a tocar Patience- rota y sin cuerdas; un teclado al que se le han caído los bemoles; polos que ya no uso; zapatillas destruidas; una vieja colcha; y debajo de todo eso: un enorme televisor SONY que me dejó mi vieja -hace quince años- cuando me quedé solo en Lima. El televisor, a diferencia del resto de cosas, funciona perfectamente. Está allí porque aborrezco la televisión nacional hasta el límite de las náuseas y porque si me pusiera cable, me engancharía tanto con los Simpsons que nunca escribiría ni leería nada. Aquel rincón, sin embargo, no es el lugar permanente de mi tv. Su ciclo de vida es parecido al que, en otras casas, tiene el árbol de navidad. Me refiero a que, en un momento del año, aparto la guitarra, el teclado, la colcha, y lo saco de su oscuro rincón para llevarlo hasta mi habitación. Allí lo enchufo y escucho cómo se despliega la telaraña eléctrica de su pantalla. ¿Cuál es ese momento? Pues nada menos que cuando juega la selección nacional de fútbol. La pregunta cae de madura: ¿Por qué, Pierre? ¿Por qué?
Antes de responderla, quisiera –para agregarle dramatismo a la historia- hacer un listado de los agravantes de este acto. Primero que nada, piensen en cómo eran los televisores hace 20 años. Aquel armatoste tiene el grosor de una refrigeradora. Para cargarlo y transportarlo hasta mi cuarto, tengo que hacer uso de músculos que no sabía que tenía. Además, mientras lo sostengo entre mis brazos como si fuese un manatí dormido, debo caminar de espaldas y encorvado, e ir empujando puertas con el culo. Me choco con la bici, me enredo en el enchufe, hasta que llego y completamente exhausto lo dejo caer sobre mi mesa de noche. Una vez instalado aquel extraño objeto en mi habitación, suelta un karma que genera recelo. Mis libros parecen preguntarse ¿para qué carajo lo has traído? ¿Qué va a pasar? Y entonces pasa. Lo prendo. Y durante noventa minutos veo como nos rellenan de goles y nos mandan a patadas al fondo de la tabla. A veces jugamos bien pero entonces es peor, pues la esperanza se convierte en un espumante vaso de cerveza que tratamos de cargar sin derramar pero que cuando por fin nos lo llevamos a la boca, resbala de nuestros dedos. Es un acto de masoquismo extremo. Tal vez por eso comprendo (y hasta celebro un poco) a aquellos amigos que han optado por no ver más partidos de la selección y aprovechan esta hora y media para dar un paseo en bici, leer un libro o ir al parque con sus hijos. Yo, sin embargo, no puedo. Yo tengo que prender la tele. Lo que nos trae, nuevamente a la pregunta: ¿Por qué?
La respuesta se remonta nueve años atrás. Corría el 2003 y yo había llegado con una mochila y el cabello largo a un país llamado Brasil. Después de unos meses de miseria en los que las sopas ramen fueron el auspiciador oficial de mi vida, conseguí trabajo en un cibercafé. El dueño era un carioca que estaba loco por el fútbol en un país en el que TODOS están locos por el fútbol. Solo para que se den una idea, el cibercafé se llamaba CYBERGOL y yo mismo diseñé el logo siguiendo sus instrucciones: una computadora humanoide vestida con la camiseta del Brasil que daba de pataditas a un balón. El local de Ipanema (yo trabajaba en el de Copacabana en la Rua Rodolfo Dantas) estaba lleno de banderitas y camisetas de diferentes clubes y países del mundo. Mi jefe, Alex, era un buen tipo y su esposa Creusa, una mujer encantadora. Una tarde de domingo me llevaron a conocer el Maracanã: el estadio de Rio de Janeiro que alguna vez fuera o mais grande do mundo. Estaban tan emocionados como un limeño llevando a un extranjero a comerse un ceviche. Y tenían porqué. Era un estadio impresionante. Alguna vez había recibido a doscientas mil personas. Y para colmo, aquella tarde se jugaba el clásico Flamengo vs Fluminense. Ellos torcían por el Flamengo y ganó el Flamengo. Al salir ya era de noche y me llevaron a comer unos churrascos y beber umas cervejas.
Pese a que nuestra amistad era sincera y agradables tardes como esta eran frecuentes, también se tejía entre nosotros, una suerte de competencia por nuestros países. Casi siempre era como una joda, sobre todo porque yo no soy un tipo que crea demasiado en las banderas. Pero era difícil no caer en el juego cuando por ejemplo, Alex decía una tarde, que el Cristo del Corcovado era una obra superior a Machu Picchu. Aquella vez no le arranqué la cabeza de milagro. Me gasté la lengua diciéndole que si al Cristo del Corcovado le caía una bomba, podían construir otro en un par de meses, mientras que los arqueólogos aún seguían discutiendo sobre cómo carajo los Incas habían hecho para mover las inmensas piedras de Machu Picchu. Pero ya no era cuestión de argumentos, era cuestión de ganar y ninguno daba su brazo a torcer. Alex me preguntaba por las playas de Perú, sabiendo el muy cabronazo que las de Brasil eran mucho más lindas. Y yo quería hablarle de la poesía peruana y del ceviche ¿pero cómo lo hacía sin los libros y sin los limones? Sin embargo, el punto culminante de esta lucha se dio un domingo. El 16 de noviembre del 2003. La selección peruana de fútbol se enfrentaría a la de Brasil por las eliminatorias para el mundial de Alemania 2006.
Alex tenía un bonito recuerdo del fútbol peruano y siempre me hablaba con cariño y admiración del Cholo Sotil. Pero creo que en el fondo se permitía esos halagos, pues hablaban del pasado; y reconocer a nuestros viejos héroes no mellaba la imagen de su selección –despiadadamente superior-, sino que más bien lo dejaban como el General que después de arrasar con otro ejército, perdona a los heridos y honra a sus enemigos muertos. Dudo un poco que de haber sido yo uruguayo, me hubiese hablado con el mismo cariño y admiración de Obdulio Varela y del Maracanazo del 50 que puso a llorar al Brasil entero.
Días antes del partido empezaron las indirectas. Yo no era el único peruano del cibercafé, así que formamos un frente unido. Sabíamos que el domingo nos iban a reventar (por aquel entonces conformaban la delantera de Brasil: Kaká, Rivaldo y Ronaldo ¿qué podíamos esperar?); pero igual decidimos caer con la frente en alto. Aquello por supuesto, encandiló a Alex, que no paraba de joder con que el domingo era el día, que el domingo nos iban a golear, que nos iban a machucar, que nos iban a arrollar. Pero viendo que nosotros recibíamos sus provocaciones estoicamente cuando lo que él quería era un circo romano, tomó medidas radicales. Un día se apareció en el cibercafé con un televisor, lo colocó sobre la barra y anunció que el domingo veríamos juntos el partido. Y un día antes, cuando nada parecía ser peor, tuvo otra idea despiadada.
En Brasil, el pavo, aquel bicho que nosotros comemos en las navidades, se llama “pirú”. Ya pueden imaginarse el resto. Dijo que iba a mandar a hornear un pirú porque el domingo “tudo Brasil iba comer o Perú”. Yo me reí. Creí que se trataba de una broma. Pero llegó el domingo y de pronto, Alex entró al Cybergol con un enorme pavo horneado que ostentaba sobre el dorado buche una pequeña banderita peruana. Puta que o pariu.
Podíamos permitir la derrota, pero nunca la humillación. Sin embargo, no teníamos a donde ir. Para colmo, el Cybergol no era un simple local de cabinas de internet, sino que debido a los campeonatos de ajedrez que organizábamos y a la cantidad de turistas que andaban por Copacabana, se había convertido en una especie de club donde amigos de diferentes partes del mundo nos encontrábamos. Tal y como estaban las cosas, aquella noche de domingo, no solo los brasileros nos verían caer sino que un representante de cada rincón del planeta despellejaría y mordería un pedazo de mi país.
El partido se jugaba en Lima, es cierto, pero nosotros allá en Río de Janeiro, nos sentíamos visitantes. Apiñados detrás del mostrador y con el olor del pavo horneado que llegaba hasta nosotros, rogamos que al menos la derrota no fuera por goleada. Pero no habían pasado ni veinte minutos del primer tiempo cuando Galliquio tumba a Rivaldo en el área peruana y el árbitro cobra penal. Rivaldo detenido a doce pasos de Ibañez. Cuatro peruanos en Río de Janeiro teníamos el corazón hecho un nudo. Rivaldo le mete un zurdazo y la manda al fondo del arco. Gol de Brasil. Alex grita emocionado y corre a levantar sobre su cabeza la fuente con el pirú horneado. Todos los cariocas celebran y se relamen como gatos. Yo volteo hacia Gonzalo y le digo: Si gana Brasil me voy a robar el pavo. Me lo robo y corro con él hasta la playa. Entonces lo lanzo al mar. Tú tienes que evitar que me agarren. Son solo dos cuadras. Creo que puedo lograrlo.
Gonzalo opina que es una idea muy loca, pero yo estoy convencido de que debo hacerlo. Llevo seis meses en Río de Janeiro y he tenido que aguantar de todo. Nadie habla mi idioma. Nadie canta mis canciones, nadie sabe quién es Chabuca ni quién es Ribeyro. Son cosas que al fin y al cabo puedo aguantar, con algo de tristeza; pero lo que no puedo permitir es que conviertan a mi país en un pájaro horneado que se van a devorar.
Empezamos el segundo tiempo perdiendo por un gol. Los ánimos peruanos están caídos y los brasileros quieren más. Pero entonces sucede lo inexplicable. Perú ataca. Salas, que acaba de entrar por Hidalgo, mete un centro al área y el Ñol aparece volando entre dos defensas brasileros y de un cabezazo clava el balón en el arco de Dida. Gol peruano. Empate a los doce minutos del segundo tiempo. Salto por encima del mostrador y grito enloquecido como un chango por todo el cibercafé. La gente en sus cabinas no comprende qué pasa. ¡Perú empató carajo! Pero nadie sabe qué es Perú. Estoy a punto de ponerme a bailar con el pavo. Calma dice Alex. Ahorita Brasil vuelve al ataque. Faltan aún 33 minutos, más lo que de el árbitro. Digamos unos 36 minutos. Lo mismo que duran 12 rounds de box. Así los sentimos. Pero nada. Brasil ataca y ataca pero nunca llega a clavarla y el partido acaba 1 a 1.
Sobra decir que igual nos comimos el pavo de Alex e hicimos una fiesta peruano-carioca, pero entonces aquel pirú horneado ya no representaba a nuestro país. El Perú era otra cosa. Algo mucho más grande. Así que también nosotros, los peruanos, nos servimos una tajada.
Aquellas eliminatorias terminamos como siempre al fondo de la tabla y Brasil la encabezó junto con Argentina. Pero ese no es el punto de esta historia. En el 2006, un amigo carioca que había estado la noche del pavo, vino a visitarme y pasó una temporada en mi casa. Vimos juntos el mundial de Alemania por el que aquel lejano domingo nos disputábamos. Cuando apenas en Cuartos de Final, Francia echó a Brasil del campeonato, mi amigo lloró como si una bomba acabase de caer sobre el Cristo del Corcovado. Pude haberlo masacrado cachosamente como una venganza tardía, pero en cambio le alcancé una cerveza helada.
Tuve un profesor que me explicó que los humanos tenemos una memoria que arrastramos desde la época de las cavernas. Es por eso, por ejemplo, que nos asustamos con los ruidos fuertes o que nos sentimos más cómodos cuando nos sentamos de espaldas a la pared. Es porque en alguna época los ruidos fuertes eran señal de que una bestia peligrosa se acercaba, y recostarse contra las paredes de la cueva era una opción más segura que estar de espaldas a la entrada.
Yo creo que algo parecido me sucede ahora. Creo que aquel domingo en Río de Janeiro, la esperanza quedó indeleblemente grabada en mí y a pesar de todo el tiempo que pasó y todos los partidos en que nos vi caer desastrosamente, ya no puedo ver jugar a Perú, sin creer que es posible la victoria.
Y aún cuando a veces logro darme cuenta de que la derrota es inevitable y de que tenemos una selección malísima, todavía tengo la eufórica sensación de que a último minuto puedo robarme un pavo y salir corriendo por las calles rumbo al mar.
lunes, 10 de septiembre de 2012
sábado, 8 de septiembre de 2012
hallazgos
Esta mañana, montando bici por Arenales, veo regada al borde de la pista una constelación de monedas de 0.50 céntimos. Estoy tan misio que los breves destellos del metal sobre la oscura brea me parecen el firmamento más bonito que he visto desde Van Gogh. Me bajo de la bici y me pongo a recogerlas. Suman S/.7.50 Cantidad nada despreciable. Pero ahí no acaba. Al levantar la vista me doy cuenta de que estoy cerquísima, realmente muy cerca, de la esquina donde hace algún tiempo Kara y yo encontramos S/.40 soles en monedas de S/.5, también tiradas al borde de la pista y TAMBIÉN en Arenales. Inmediatamente mi cerebro me dice: QUIETO LOCO, ES SOLO UNA COINCIDENCIA, asi que voy y compro un chocolate para K y se lo doy en la puerta de su trabajo. Pero me quedo pensando, pensando con esa parte del cerebro que no piensa sino que sueña, y me digo que a lo mejor a la cornucopia dorada se le ha hecho un agujero en el rabo y por ahí se está escapando la riqueza: en plena avenida Arenales. He soñado también que al cacho de oro, le sucederá igual que a los polos viejos, que comienzan con un hueco y luego terminan convertidos en coladeras. Mientras sigo pedaleando, imagino géiseres de monedas manando de todas las avenidas de la ciudad y espero que toda la gente que entre risas extiende sus manos para recibir el caudal plateado, tenga alguien a quien llevarle un chocolate.
piernas
Extraño personaje al que hoy le lustraban los zapatos en el puestito de la ciclovía, frente a Risso. Siempre he querido hacerme lustrar los zapatos allí. Nunca lo he hecho porque no uso zapatos, pero debe ser bacán sentarse un rato a oler el betún mientras todos corren apurados por la avenida Arequipa. Es un poco a lo watching the wheels de Lennon, ¿sabes? people say I’m crazy. Pero bueno, lo que contaba es que este señor, se había remangado todo el pantalón, incluso más de lo que era necesario para que no le mancharan las bastas. Se lo había subido hasta las rodillas y exhibía sus piernas flacas, lechosas y peludas a los cientos de transeúntes que, a las once de la mañana, transitábamos por allí. Eran tan extraña la imagen que, por un momento, la paranoia me dijo: aquel hombre no va allí a lustrarse los zapatos, va porque le gusta mostrar sus piernas a la gente. Autagonistofilia. ¿Será? me pregunté. Pero no. Su expresión detrás del periódico que leía, era la de un hombre relajado. ¿Por qué entonces exhibía gratuitamente aquellas piernas que parecían no haber visitado nunca una playa? Precisamente por eso. Porque no hay nada más natural para un hombre despreocupado, que su propio cuerpo. Los hombres somos feos y esa fealdad nos libera. Vemos crecer musgoso pelo sobre nuestra piel como si fuésemos húmedas rocas. Nos desteñimos junto a nuestros bluejeans y, con los años, el océano abdominal se nos desborda implacable sobre el débil dique de cuero. Alguna vez hemos cuidado de él. La maldita adolescencia. Lo perfumábamos y le comprábamos camisas. Hacíamos ejercicio. Nos echábamos acondicionador y ensayábamos nuevos cortes de cabello. Tarde hemos descubierto que son armas débiles en la caza de una pareja donde la única belleza loable es la del caimán que se lanza decidido sobre la cebra. No es así para las mujeres. Sus bellísimos cuerpos son como anclas. Nunca podrán desnudar una parte de él sin hacer de ello una ceremonia maravillosa. Aún en la soledad, su propia vanidad las hace prisioneras. Y no hablo por supuesto solo de chicas de portada sino de todas, pues en las mujeres, hasta los defectos surgen armónicamente como floreadas enredaderas o estanques de sapitos en los postigos de una casa. Los actos de libertad en una mujer, salvo el de concebir, difícilmente estarán ligados a su cuerpo; pues nadie puede armar una revolución desde un hermoso castillo. Los hombres, en cambio, al ser tan feos, llevamos los nuestros casi sin notarlos; y si un día de calor nos quitamos la camisa, es un acto que pasa desapercibido como la visión de un gato lamiéndose el lomo. Aquel hombre que hoy se había remangado el pantalón para que le lustraran los zapatos, jamás sospechará que sus velludas piernas eran una imagen que llamaba más la atención que los ficus o los tachos de basura. Y si un día leyera este texto, diría: vamos, son solo piernas. Me sirven para caminar.
jeans
Inusual complicidad la que me une al sastre del mercadito de Pueblo Libre. Ve que me acerco a su puesto y sonríe resignado. Le traigo, como todos los meses, una bolsa llena de jeans rotos. Son los mismos jeans que le llevé el mes pasado. Tienen nuevos huecos y tajos. Los extiendo sobre su mostrador y los miramos en silencio. Están tan deshechos que parecen la cara de Danny Trejo o algo que ha usado Alien para limpiarse la baba. Cualquier otro sastre me echaría de su puesto a patadas al ver esos fardos funerarios. Pensarían que los estoy jodiendo, se darían por vencidos o asumirían que, aún consiguiendo rezurcirlos, nadie se atrevería a salir con esos harapos a la calle. Yo sí. Aunque los uso solo porque mis padres viven en otra ciudad. Si supieran que tengo algo así en mi ropero, morirían de un infarto. Luego resucitarían como zombis para llevarme a rastras a un centro comercial. Yo no quiero jeans nuevos. A fuerza de usar estos por largos años, han adquirido por dentro la suave textura de las sábanas viejas. Sus etiquetas se han desteñido extraviando la marca, lo cual me parece justo ya que si su diseñador los viera tal como lucen ahora, los negaría tres veces. Mi sastre los revisa detenida y cuidadosamente, tal como haría un restaurador de mantos Paracas. Finalmente me dice que el presupuesto asciende a veinticinco soles por los tres jeans. Los pago gustoso pues sé que al devolvérmelos, no solo estarán listos para resistir otra jornada, sino que permanecerá intacta su leyenda, luciendo tan viejos como antes, sintiéndose tan cómodos como siempre y listos para infartar a mis padres.
bichos
la pequeña cucaracha cafeinómana que encuentro junto al tubito de nescafé. al verme, huye como un bólido y yo la dejo huir. sé que tiene los días contados y que además le espera una muerte terrible. hartarse de café es solo un consuelo momentáneo y, por tanto,se lo permito. todas sus hermanas han perecido ya en las redes de las
tres arañas que habitan mi baño. ahora son inmóviles capullos que esperan ser succionados como manguillos. mi solidaridad para con la cucaracha es solo literaria. mi empatía con las arañas es mayor. sentado en las locetas del baño las he visto enrollar bichos que les doblaban el tamaño. al principio solo había una araña y era pequeña, tímida. su telaraña estaba escondida bajo el lavatorio. ahora son tres y están tan grandes como pavarotti, carreras y domingo. extienden sus redes en
lugares visibles y a veces hay que tocarles la puerta si uno quiere entrar a mear. en -las leyes de la atracción- easton ellis habla de una chica que lo deja porque ha encontrado en su baño "una araña del tamaño de Norman Mailer". es una de las únicas frases subrayadas del libro y por eso la recordé anteayer cuando K vio las arañas. no ha dicho que vaya a dejarme pero aún así creo que debería limpiar un poco la casa.
esta noche sin embargo lo que hago es dejar nuevamente el tubito de café abierto. la cucaracha volverá por él. y luego las arañas por ella.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)